Con un gato en el tren Roca.
Nota de Esteban Mikkelsen Jensen, publicada en el Diario Clarín. Además de la anécdota, encontramos el nombre de nuestra localidad y varios «personajes» dulcenses.
 ¿Alguna vez anduviste con un gato por Constitución? Yo puedo decir que viví esa experiencia inolvidable. No sólo eso. Antes, “Max” me acompañó en el tren del Ferrocarril Roca, sin quejarse en ningún momento. Viajé con él durante poco más de una hora desde Tolosa hasta la histórica estación terminal en Buenos Aires. Iba en su transportín, como corresponde. No lo enganché en una jaula, detrás del auto, como esos animales (perdón, las mascotas no se merecen esa comparación) que se vieron en Twitter hace pocos días huyendo de sus casas en busca de las ansiadas vacaciones.
¿Alguna vez anduviste con un gato por Constitución? Yo puedo decir que viví esa experiencia inolvidable. No sólo eso. Antes, “Max” me acompañó en el tren del Ferrocarril Roca, sin quejarse en ningún momento. Viajé con él durante poco más de una hora desde Tolosa hasta la histórica estación terminal en Buenos Aires. Iba en su transportín, como corresponde. No lo enganché en una jaula, detrás del auto, como esos animales (perdón, las mascotas no se merecen esa comparación) que se vieron en Twitter hace pocos días huyendo de sus casas en busca de las ansiadas vacaciones.
Aquel sábado a la tarde salí con mi familia en camioneta, rumbo a La Plata. Mis cuatro nenas (de 13, 9, 7 y 5 años), más mi mujer, Vero (por razones humanitarias no se dice su edad) y yo (sí, es cierto, soy el presidente de la ONG “Sí querida”). Esa vez decidimos llevar al gato siamés (el macho de la casa) para que un veterinario amigo, que me lo regaló hace cinco años, le hiciera el “service” completo.
Fuimos por la autopista Buenos Aires-La Plata y entramos por City Bell. Ibamos en busca de una tarde desenfrenada y en un punto lo logramos, porque la Grand Caravan ‘95 (nunca taxi) se quedó sin frenos, justo en Camino Centenario, donde hay un semáforo cada mil metros.
La sorpresa de la visita se le iba a dar a mi amigo veterinario. Al “Negro” Portillo lo conozco desde la época universitaria, también en la capital bonaerense, aunque a los dos nos trajo el viento de Necochea que, ya que estamos, les digo, es tan mito como que Merlo, en San Luis, tiene un microclima. Lo llamé al celular para requerir su auxilio, porque estaba a unas 15 cuadras de su negocio. Todo mientras estaba parado a un costado de la ruta.
Mi esposa me clavó la mirada. “¿Cómo, no lo llamaste para avisarle que íbamos”, me espetó, con razón, pero sabiendo que no soy de organizar, sino más bien de aventurarme a lo que salga. Me respondió la mujer de Leo, Gaby, que me dio la buena nueva. “Estamos en Azul, volvemos mañana”. Me dieron la dirección de un taller mecánico cercano. Llegué hasta ahí transpirando más que el carnicero Alberto Samid en Dubai. No estaba. Llamé a “Casimiro”, otro gran amigo de la vida, también de mi pueblo, La Dulce, hoy viviendo en Tolosa.
El gato, mientras tanto, no se escuchaba. Solo el ruido de su rasguñar contra el papel de diario que le había puesto adentro del transportín. Mis hijas le charlaban para que no se pusiera nervioso, pero a esa altura el nervioso era yo. Finalmente me arriesgué a manejar despacito hasta Tolosa. Llegamos ilesos nosotros; los otros automovilistas y transeúntes también. Primero llevamos a Catalina a la casa de su padrino (mi cuñado) y su mujer, ahí cerca. El lunes era feriado, así que se quedaba a pasar con ellos el fin de semana largo.
Un amigo de mi amigo, experto en fierros, me tiró el diagnóstico: rotura de un cilindro de la rueda trasera derecha. Por eso tiraba el líquido de frenos. Había que comprar el repuesto, pero eran ya las siete de la tarde del sábado y estaba todo cerrado. El domingo y lunes tampoco abría nada.
Entonces decidí dejar la camioneta ahí y que “Casimiro” la llevara el martes siguiente a un taller. Estábamos a cinco cuadras de la estación de trenes de Tolosa. No tenía un gran recuerdo de mis viajes en el Roca en mi época universitaria. Una vez, volviendo de ver un partido de River, a la noche, recibí un escupitajo de tren a tren, a través de la ventana. Todavía no me puedo sacar de mi memoria aquel olor a vino en mi cuello.
“Max” seguía allí, mirando todo desde su “habitáculo”. Llegamos a la estación justo al mismo momento en que llegaba el tren. Me enfrenté a la máquina expendedora de boletos y la vencí tras unos diez minutos eternos, pero la formación partió con destino a Constitución sin nosotros a bordo. Hubo que esperar 50 minutos más el paso del otro tren. Cuando subimos, las caras de felicidad de mis hijas me convencieron de que la experiencia ya había valido la pena. La de mi mujer creo que no era la misma.
En más de una hora de viaje, pasaron mil y una historias de gente que bajaba y subía del tren, de vendedores. Ninguno tenía un gato. Llegamos a Constitución y tuvimos que subir a un colectivo de línea, porque ningún taxi nos quería llevar. A las doce de la noche estábamos en casa. Liberamos a “Max” y parecía contento. A la mañana siguiente me levanté y se había metido a dormir en el transportín. Quizás ya soñaba con una próxima aventura, en un avión de Aerolíneas.
Para ver los comentarios en Facebook, hacer clic aquí.



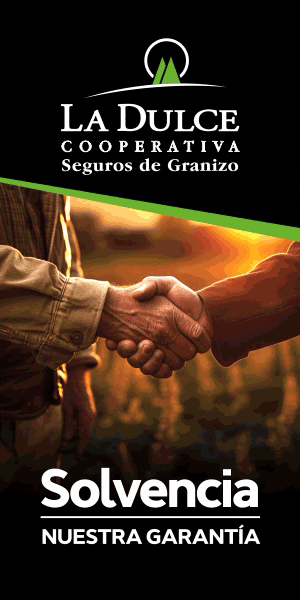












Deja una respuesta