Malal-Tuel y su leyenda. «El milagroso salto del Ñandú»
Comenzamos a transitar un nuevo aniversario de nuestra localidad
 En unos días se celebrará el 114° aniversario de Nicanor Olivera, Estación La Dulce, fecha en la cual fueron subastados varios terrenos lindantes a la estación del tren, que dio como origen el nacimiento de nuestro pueblo.
En unos días se celebrará el 114° aniversario de Nicanor Olivera, Estación La Dulce, fecha en la cual fueron subastados varios terrenos lindantes a la estación del tren, que dio como origen el nacimiento de nuestro pueblo.
Estas fechas son buenas para conocer o recordar parte de nuestra historia y nuestros orígenes. Son nuestras raíces y lo que nos define como pueblo y como comunidad.
Una de estas historias, fue «el Milagroso salto del Ñandú», que en su momento tuvo mucho notoriedad, pero que, con el correr del tiempo y al ir desapareciendo tanto sus protagonistas como sus conocidos, fue cayendo en el olvido.
Por suerte nuestro pueblo contó con la inquieta pluma de Don Pablo Ortiz, que se encargó de dejar escritas muchas de las vivencias de nuestra gente de aquel entonces y trascienden de esta manera, todos los tiempos. Hoy en día, es muy raro ver a un niño o adolescente leyendo un libro de hojas amarillentas y mucho menos «entendiendo» un lenguaje que también está cayendo en el olvido, pero, para aquellos que les interesa nuestra historia o para aquellos que algún día les pique el bichito de la curiosidad y quieran saber un poco más, les dejo aquí la leyenda del «Milagroso salto del Ñandú», un personaje de otro siglo, vivencias de otro siglo, descritas maravillosamente por un poeta de nuestra localidad, que no dudó en dejar estos testimonios para la posteridad.
Gracias Analía Martinez de Marcos por acercarme el libro.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«El Milagroso Salto del Ñandú»
A Don Pedro Arocena,
De corazón le hago ofrenda,
De esta sencilla leyenda
Que no sé si es mala o buena.
__ __
Pero nació en mi pago
Y en tiempos ya muy lejanos,
La contaban los paisanos
Entre trago y otro trago.
__ __
Con el fin de ir propagando
Suceso tan milagroso,
Me la contó a mí Goroso
Y yo la sigo contando.
La Dulce, enero de 1949. Pablo Ortiz.
Malal-Tuel y su Leyenda. «El milagroso salto del Nandú»
El viajero que por cualquier circunstancia se detenga algunos días en La Dulce y sus inquietudes lo lleven a visitar el pueblo y sus inmediaciones, seguramente no encontrará nada esencialmente distinto a lo que pudo haber visto en otros lugares de las llanuras bonaerenses; nada que pueda llamar poderosamente su atención ni despertar su afición de turista; nada que provoque una exclamación de asombro ante un panorama desconocido que haga cabalgar su imaginación hacia regiones idealizadas por la fantasía.
Ni aún los vecinos, si fuesen interrogados por él, sabrían decirle -por ignorarlo ellos mismos- que a muy pocos kilómetros, existe una pequeña maravilla digna de ser admirada con ojos de artista y alma de poeta. Tal las lomas de «Malal-Tuel», que dieron nombre a un importante establecimiento de campo situado en la margen derecha del Río Quequén Grande, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Necochea.
Hace ya de esto muchos años -pues aún no cruzaba la vía férrea los feroces campos de la zona, entonces totalmente poblados de ganado- en trato de arrendar una fracción de campo, tuve necesidad de visitar el citado establecimiento, por aquel tiempo propiedad de «La Olivera». Entusiasta admirador de la naturaleza en todas sus manifestaciones, no quise desperdiciar la ocasión que me brinda una hermosa tarde otoñal para efectuar una excursión a las lomas de Malal-Tuel de las cuales había oído hablar en términos vagos e imprecisos.
A media tarde me encontraba ascendiendo la suave cuesta al trote corto de un manso caballo criollo, sin que nada me hiciese vislumbrar el cambio brusco de la visión a muy pocos pasos de distancia. La sensación emotiva se presenta sin transición y algo así como si fuese descorrido un enorme telón, permitiéndonos ver un mundo extraño, inimaginario, distinto en sus aspectos a nuestro mundo real. Una vez alcanzada la cumbre, repentinamente se termina la altura, extendiéndose al pie, una inmensa llanura en la que no falta el bello paisaje de una vivienda con sus arbolitos, el verdor de sus praderas y sus retonzones ganados. Todo esto se contempla extasiado desde las altas lomas que, cortadas brusca y perpendicularmente, forman un vasto semicírculo con barrancas de una altura en muchas partes superior a cuarenta metros. La denominación de estas lomas, que en la suave lengua araucana significa «Corral de Lomas» o más propiamente dicho «Corral de Tierra», hace admisible, como histórica, la tradición que refiere que fueron utilizadas por los indios en sus rápidas incursiones para reunir la yeguada de distintos puntos y formar los grandes arreos que luego conducían a sus tolderías.
¡Bello espectáculo! La monotonía de la llanura desaparece como por encanto y la vista se expande por un inmenso horizonte, en cuyos límites se dibujan con nitidez las sierras de Barker y Lobería. La dilatada barranca, en sus formas desiguales, trae a nuestra imaginación las ruinas de un enorme anfiteatro con las más cambiantes y extrañas figuras de seres de otras épocas, estatuas mutiladas, bajorrelieves románticos, murallas derruidas y cuánto es capaz de forjar la mente impresionada por una obra maestra de la naturaleza.
¿Qué movimiento geológico habrá provocado esta enorme y brusca deformación? ¿Qué fuerza ciclópea habrá cortado las elevadas lomas de un brutal puñetazo para producir tan notable cambio en relieve común del suelo?
¡Ignoradas lomas de «Malal Tuel»! Nadie las ha estudiado y son muy pocos sus admiradores! Quizá a los salvajes, que en sus correrías por las desiertas llanuras del sur de Buenos Aires las bautizaron «Corral de Lomas» sintieron mayor pasión y cariño por esta maravilla que los cultos y civilizados hombres de la época actual.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Largo tiempo permanecí mudo y absorto en la contemplación del panorama que se ofrecía a mi vista, volando mi imaginación a ese mundo de la época pliocena, habitado por gigantescos gliptodontes, antecesores de nuestros actuales Armadillos y de cuyos fósiles hay abundancia en el lugar donde me encontraba. La voz de mi baquiano -el Negro Goroso- me volvió a la realidad al exclamar:
¡Vea! Vea! Aquí! Aquí se produjo el milagroso salto.
¿Qué salto, Goroso? -Pregunté emocionado, presintiendo un relato campero como digno marco a tan hermoso cuadro.
¿Qué salto ha de ser? El salto del Ñandú -me contestó con voz cambiada y actitud de iluminado- Esos cuatro hoyos que le estoy señalando, son las marcas dejadas por los cascos del caballo del Ñandú en su terrible salto.
Efectivamente, vi en el llano que se extiende debajo de la alta barranca y a una distancia de la misma no menor de diez metros, cuatro hoyos de escasa profundidad, pero bien señalados, y que demostraban, claramente, no tratarse de un accidente natural del terreno.
Muy parco en palabras, «el Negro Goroso», no pudo a pesar de ello, sustraerse al requerimiento de hacerme una relación del «Milagroso Salto del Ñandú» que yo rogué fuese hecha ahí, sobre el mismo lugar del acontecimiento, a fin de que no perdiese nada de su originalidad y esencia emotiva.
Esto es lo que escuché de boca del Negro Goroso, antiguo asistente del famoso comisario «Gorra Colorada» y por aquel entonces capataz de la Estancia La Dulce, en el atardecer de un día de otoño en los albores del siglo; todo dicho en el lenguaje pintoresco que le era propio y, para mí, imposible de reproducir:
«Allá por el año ochenta, conocí en estos pagos un hombre ya entrado en años, verdadero tipo del gaucho argentino: altivo y bien plantado, muy de a caballo y ordenado para el apero. Los parajes que él frecuentaba eran propios al Río Quequén Grande, desde su confluencia con el Pescado Castigado hasta la unión con el Quequén Chico. No se le conocía vivienda alguna y jamás pidió permiso en puesto o estancia para pasar la noche. Nadie supo aquí su verdadero nombre, conociéndosele por «El Ñandú», en razón a la clase de vida que hacía y a su principal ocupación, consistente en la casa de esta ave pobladora de nuestras Pampas. Por otra parte, él aceptaba complacido el apodo, haciendo suponer que no tenía interés en ser nombrado de otra forma. Este hombre, si se quiere misterioso, pasaba cuatro o cinco meses entregado a la caza y desplume de avestruces, desapareciendo del escenario por quince o veinte días, para reanudar a la vuelta sus tareas habituales. En una de esas ausencias no reapareció. Jamás llegó a mi conocimiento el rumbo que había tomado, ni nada relacionado con su existencia».
«Yo me encontré con él contadas veces. Siempre con su porte varonil; bota de potro blanca y bien sobada, chiripá y chaquetilla de merino, bolas avestruceras a la cintura y un pequeño cuchillo para sus necesidades. No usaba arma alguna, ni siquiera el facón tan común entre los gauchos de esos años. Demostraba ser hombre respetuoso y muy devoto, a juzgar por las medallas que, pendientes de fina cadena de plata, llevaba sobre su pecho. En una de estas pocas ocasiones y quizá para desviar mi conversación un tanto inquisitiva -prosiguió Goroso- me contó la aventura que se relaciona con su milagrosos salto y los cuatro hoyos que estamos viendo».
«Sucedió -comenzó el Ñandú- cuando la última penetración de los salvajes que, en su fugaz correría cometieron toda clase de atropellos, culminando con el cautiverio de jóvenes mujeres y el arreo de numerosas yeguadas que conducían a sus tolderías. El sol se encontraba bastante bajo en circunstancia que vadeaba el paso de «Otero» con la dirección a las lomas, donde me proponía a pasar la noche al reparo de sus barrancas. Caminaba sin apuro alguno y sin otra preocupación que llegar a mi albergue con tiempo suficiente para preparar el churrasco, que es mi cena habitual. De pronto, diviso a poca distancia del punto donde me encontraba como una cuadrilla de avestruces, las que en majestuosas zancadas trataban de alejarse rumbo al poniente».
«Confieso que, a pesar de la hora avanzada, no pude resistir la tentación y tanto yo como mi buen caballo nos enardecimos ante la perspectiva de una boleada. Este impulso me indujo a desprender rápidamente uno de los pares de boleadoras que llevaba a la cintura y aprontarme en el recado a fin de ponerme a tiro, lo que hice en contados instantes».
Estoy seguro que, la ansiedad que me dominaba fue causa de no haber presentido el cercano peligro, impidiendo brotar, en el instante preciso, esa chispa, cuyo origen no podemos penetrar, pero que ilumina y acelera la mente del hombre de campo que, haciendo vida solitaria y azarosa, se ve obligado a desarrollar la facultad del instinto, superior en muchos casos, a todo otro sentido».
«La primera señal de este peligro la tuve al observar un brusco movimiento del caballo que montaba, el cual, con las orejas paradas, se asusta largándose a correr sin rumbo y sin obedecer a la rienda mientras que, a mis espaldas, ya se percibía el tropel de caballos y el alarido característico del salvaje. Yo sentí en mí algo que no conocía: el miedo. Ese miedo horroroso de la impotencia ante una fuerza que, cuál torrente enfurecido, arrasa todo cuánto se opone a su paso».
«Tenía noticias de una distante invasión de pampas; pero, en verdad, no me inquieté mucho sabiendo su poca duración y confiado en la ligereza de mi buen pingo y los numerosos escondrijos del Quequén, que conozco como la palma de mi mano. Pero en esta oportunidad, de nada podían valerme todos mis conocimientos del terreno, la velocidad del caballo o el poco valor que me restaba. Me encontraba irremisiblemente perdido, dándome cuenta cabal de eso al ver un grupo como de cien indios cruzar veloces el río para extenderse en abanico y empujarme hacia las lomas de «Malal-Tuel», sin dejarme otra disyuntiva que la muerte por la lanza o el suicidio desde las altas barrancas a cuyo encuentro corría».
«Algo Divino tocó mi alma fortaleciéndola para un acto heroico y sublime: lanzarme al abismo y morir junto con mi noble caballo antes que caer en manos de los infieles. Templado así para el sacrificio y ya en la cumbre de la elevada loma, sobre el borde mismo de su barranca, hinqué sin piedad las espuelas al enloquecido animal y encomendándome a la Virgen María, cuya imagen llevo siempre sobre mi pecho, me lancé resueltamente al vacío, bien convencido que tanto yo como mi «Gateao» encontraríamos una muerte instantánea y digna».
«Después de los años transcurridos, aún recuerdo con horror, lo que es un salto de semejante altura. Se vive en una fracción de un segundo, toda una eternidad y el pensamiento recorre el pasado para olvidar el porvenir, a una velocidad superior a la luz sideral. Nos imaginamos descender y descender siempre, sin llegar nunca a ese fondo incierto que nos parece situado a una distancia enorme del punto de partida. Suprimiendo el tiempo, nos vemos alejados eternamente de un mundo cuyas ideas y forma de vida hemos olvidado, para convertirnos en un mero objeto lanzado al espacio infinito. Estas son las impresiones recibidas en este trance, pero, la mayor la tuve, para mí dicha, al comprobar con asombro que, ni yo ni mi caballo, habíamos sufrido daño alguno en la caída, no tardando en reanudar la marcha en dirección a la Cueva del Tigre, cerca del paso de la Media Luna, libre de la persecución de los indios que contemplaban atónitos la milagrosa escena».
Terminado el interesante relato del «Milagroso salto del Ñandú» hecho sabrosamente por el Negro Goroso, no pude menos que dirigirle esta pregunta:
¿Pero usted cree que es verdad lo que le contó el Gaucho Ñandú?
«Vea, Señor, -me contesta- si a usted o a mí nos hubiese ocurrido esta aventura, con toda seguridad no estaríamos aquí para contarla, pero tratándose de un hombre creyente y devoto, ¿por qué Dios con su omnipotencia no iba a hacer un milagro y librarlo de caer en manos de los infieles?»



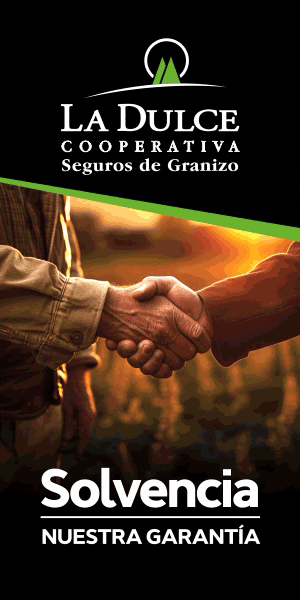












Deja una respuesta